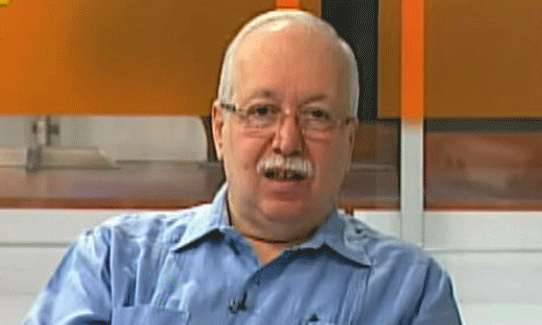Por Carolyne W. Gatonye/ Pambazuka/ África
Bajo las etiquetas de «terroristas» e «insurgentes», las luchas legítimas por la justicia se transforman en amenazas. El lenguaje legal se utiliza como arma para silenciar a los oprimidos, convirtiendo la resistencia en desorden y presentando la opresión como paz.
En su influyente obra, Descolonizando la Mente, el autor keniano Ngugi wa Thiong’o nos recuerda que la violencia colonial no terminó cuando se arriaron las banderas imperiales; más bien, continuó, alteró su dialecto y se integró en el lenguaje del derecho, enredándose deliberadamente con la semántica del poder. Ngugi continúa afirmando que si bien el arma pudo haber conquistado cuerpos, el lenguaje conquistó mentes y, en el proceso, moldeó lo que se considera legal o criminal, civilizado o salvaje, legítimo o ilegítimo. El lenguaje se convirtió en el arma silenciosa que transformó las demandas africanas de tierra y libertad en «amenazas» e «insurrecciones». Y es a través de esta violencia silenciosa que el control colonial persistió astutamente, definiendo quién tenía derecho a resistir y quién debía permanecer en silencio.
Décadas después del fin formal del dominio colonial, la resistencia africana aún se enmarca a través de una lente colonial. Los movimientos por la libertad y la autonomía a menudo se desestiman con un puñado de términos cargados de significado como «insurgentes», «milicias», «criminales» o, a veces, «amenazas a la seguridad». Estas etiquetas se han convertido en herramientas utilizadas para silenciar las voces disidentes, dependiendo de qué poder esté en juego. Sin embargo, el etiquetado selectivo de movimientos y víctimas nunca ha sido accidental.
En «Fabricando el Consentimiento», Herman y Chomsky señalan que el uso de ciertas etiquetas por parte de quienes ostentan el poder es intencional y forma parte de la maquinaria de una propaganda global.
Se pone como ejemplo el caso de Estados Unidos, que demuestra cómo las definiciones de víctimas «dignas» e «indignas» que dan los medios de comunicación se alinean con un modelo de propaganda que protege el poder arraigado. Los intelectuales y los medios de comunicación a menudo adoptan estas etiquetas acríticamente, manteniendo una postura moral superior sin ser conscientes de su complicidad.
Raíces coloniales: El lenguaje de la supresión En la Kenia colonial, la lucha del movimiento Mau Mau por la tierra y la libertad fue tildada de «terrorismo».
Las autoridades británicas se referían deliberadamente a ellos como «insurgentes», en lugar de usar su nombre elegido, el Ejército de la Tierra y la Libertad de Kenia (KLFA), negándoles así el reconocimiento y la protección que se otorgan a los combatientes legítimos.
Esto fue más que una maniobra estratégica de los colonialistas británicos; fue una ocultación deliberada. Al negarse a otorgar dicho estatus bajo el derecho internacional, Gran Bretaña aisló su violenta «contrainsurgencia» de la responsabilidad global bajo las Convenciones de Ginebra, eludió las acusaciones de crímenes de guerra y consolidó la brutalidad del gobierno colonial, retrasando así una auténtica descolonización, al tiempo que encubría la represión con el lenguaje del orden legal y el control administrativo. La llamada contrainsurgencia fue, de hecho, un régimen de castigos colectivos, asentamiento forzoso en aldeas, campos de detención y tortura; características distintivas de un brutal régimen colonial sostenido mediante el terror y la humillación.
De igual manera, en Sudáfrica, el régimen del apartheid utilizó sistemáticamente el lenguaje del «terrorismo» para criminalizar los movimientos que exigían libertad y justicia, preservando al mismo tiempo la dominación racial.
El Levantamiento de Soweto de 1976, en el que estudiantes negros protestaron contra la imposición del afrikáans, fue presentado como una agitación desenfrenada por el gobierno del apartheid. El Congreso Nacional Africano (ANC) y Nelson Mandela fueron etiquetados como “terroristas”, y Mandela permaneció en la lista de terroristas de Estados Unidos hasta 2008, una táctica deliberada para despojar de legitimidad la lucha del ANC y justificar la represión.
Robert Sobukwe, líder del Congreso Panafricanista (PAC) y organizador de la marcha pacífica de Sharpeville contra las leyes de pases que restringían la libertad de movimiento de la población negra, fue tildado de «incitador de disturbios» , una etiqueta que ayudó a justificar el tiroteo policial que dejó sesenta y nueve manifestantes desarmados muertos , todo con el pretexto de sofocar el extremismo.
En Mozambique, los grupos anticoloniales, en particular el FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), fueron tildados constantemente de «insurgentes» por las autoridades coloniales portuguesas. Esta imagen inspiró otras brutales operaciones de «contrainsurgencia» que provocaron muertes masivas, incluida la famosa masacre de Wiriyamu de 1972, donde casi cuatrocientos civiles (en su mayoría mujeres y niños) fueron asesinados con el pretexto de combatir a los colaboradores del FRELIMO.
Estos ejemplos muestran cómo etiquetar la resistencia como terrorismo o extremismo siempre ha sido una estrategia de supresión, transformando las luchas por la dignidad en pretextos para la represión violenta, mientras se preserva el poder bajo la bandera de la ley y el orden.
Paralelismos Modernos: Criminales del Nuevo Orden
Hoy en día, la «política de etiquetas» sigue vigente y sigue siendo muy peligrosa. En el este de la República Democrática del Congo (RDC), las comunidades que se alzan contra el abandono del Estado, la explotación extranjera y la marginación histórica son rápidamente etiquetadas con términos que las despojan de su humanidad.
Durante las protestas de Goma de 2023, donde los civiles exigieron pacíficamente la retirada de la MONUSCO y la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental, se les presentó como una «seria amenaza» para las fuerzas internacionales de paz. Esa etiqueta, tan irónica como fría, se convirtió en el pretexto para la violencia y el derramamiento de sangre. Se informó que el ejército congoleño abrió fuego contra ciudadanos desarmados y transeúntes, y cincuenta y siete vidas se perdieron en un instante, reducidas a una estadística más en la maquinaria de la diplomacia global.
Su único «delito» fue atreverse a expresar su frustración por la aparente incapacidad de estas fuerzas para proteger a los civiles, argumentando que la presencia militar en Goma prolongaba la inestabilidad.
Un escenario similar se desarrolla en Sudán, donde los llamados a un gobierno civil se enfrentan con la represión. Por ejemplo, Human Rights Watch informó que cientos de manifestantes que se oponen al régimen militar desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021 han sido detenidos ilegalmente, desaparecidos, golpeados y acusados en virtud de amplios estatutos relacionados con el terrorismo.
Los patrones documentados de las fuerzas de seguridad sudanesas reprimiendo a manifestantes prodemocracia bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y la insurgencia han revelado cómo el régimen autoritario ha instrumentalizado el discurso de seguridad para deslegitimar la resistencia cívica y justificar la represión violenta.
En Kenia, el Estado ha enmarcado deliberadamente las protestas como «amenazas a la seguridad nacional».
Los líderes estatales han llegado incluso a calificar a los manifestantes de «terroristas», lo que supone un cambio radical respecto a las descripciones anteriores de las protestas juveniles como meras «travesuras», lo que ha llevado astutamente a la invocación de las leyes antiterroristas para sofocar el malestar social.
Bajo estos amplios poderes, incluso las protestas legítimas corren el riesgo de ser reclasificadas como terrorismo, una táctica que recuerda inquietantemente a las estrategias de la época del apartheid que utilizaban la ley como arma para deslegitimar la resistencia. Las etiquetas se convierten así en un manto y un eufemismo oficial para reprimir la disidencia, silenciando la legitimidad del dolor y la resistencia públicos. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: silenciar la disidencia manteniendo la fachada del orden, incluso cuando este se sustenta en el miedo.
De Nairobi a Kinshasa, de Jartum a Dar es Salaam, el guion se repite con una familiaridad asombrosa, perpetuando el mito de que África es un país.
Un doble rasero global
La resistencia en el Sur Global rara vez se enmarca en los mismos términos morales que la resistencia en el Norte Global. Media@LSE informa que los medios occidentales elogiaron constantemente a los civiles ucranianos que tomaron las armas como legítimos defensores de la soberanía, mientras que acciones similares de los palestinos a menudo se calificaron de «terroristas».
Las fuerzas israelíes también son presentadas como defensoras, incluso cuando sus acciones incluyen bombardeos de campos de refugiados o ataques a infraestructuras civiles, como se informó durante las operaciones militares en Gaza.
En contraste, los palestinos que resisten décadas de ocupación, ya sea mediante protestas o lucha armada, son tildados de «terroristas», y grupos como Hamas, por muy controvertidos que sean, se ven arrastrados a una narrativa global que criminaliza la resistencia de los oprimidos mientras santifica la violencia de los poderosos.
Este doble rasero expone la aplicación racializada del derecho internacional.
El derecho a la resistencia no es universal; se concede selectivamente, se concede a algunos, se niega a otros.
Las protecciones legales y la compasión internacional emergen como privilegios ligados al poder, la raza y la geopolítica.
En manos del Norte Global, el derecho se estira y se dobla, pero en manos de los oprimidos, se convierte en una trampa.
El Colapso de los Ideales
El derecho internacional reconoce formalmente el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados invalida los acuerdos celebrados bajo coerción o aquellos que violan normas de ius cogens como la autodeterminación.
Si bien esto fue históricamente relevante para desmantelar los tratados de la época colonial, sigue siendo igualmente vital hoy en día, como se vio en Goma, República Democrática del Congo, donde potencias extranjeras y corporaciones multinacionales han continuado explotando tierras ricas en recursos mediante acuerdos con regímenes débiles o sometidos a presiones externas. Estos acuerdos, a menudo celebrados sin el consentimiento genuino de las comunidades afectadas, han provocado desplazamientos, degradación ambiental y muertes de civiles.
La Carta de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra consagran aún más el derecho a resistir la opresión; sin embargo, las reivindicaciones africanas de autodeterminación y justicia a menudo chocan con intereses geopolíticos y económicos. En el delta del Níger, las comunidades locales que se resisten a la extracción de petróleo y la destrucción ambiental por parte de empresas multinacionales se han enfrentado a brutales represiones y amenazas legales. Al igual que en Goma, cuando dicha resistencia desafía los contratos extractivos o la gobernanza neocolonial, el lenguaje del derecho se transforma de escudo en arma, y es en estos momentos que los movimientos de liberación son rápidamente tildados de «criminales».
En la visión de Achille Mbembe sobre la necropolítica, el Estado ejerce el poder de decidir quién vive y quién muere, una soberanía a menudo camuflada en legitimidad legal.
En muchas resistencias africanas, este poder opera de forma natural, velado por la ley, pero con efectos desastrosos. Como advirtió Montesquieu: «No hay mayor tiranía que la que se perpetra al amparo de la ley y en nombre de la justicia». Y en África, ese escudo suele ser de fabricación extranjera, pulido por la ayuda, los acuerdos comerciales y el silencio diplomático, silenciando a comunidades cuyo único delito es exigir vivir en paz, libertad y dignidad.
En conclusión, a menos que el mundo aprenda a ver la liberación africana como una resistencia legítima, seguirá criminalizando la justicia y santificando la injusticia.
El derecho internacional debe confrontar sus fundamentos coloniales y servir a la justicia con integridad. Debe regresar a la simple verdad de que la libertad no se otorga con reconocimiento, sino que se afirma, se lucha por ella y se merece. Los líderes africanos de hoy deben hacer más que simplemente gobernar; deben rechazar la repetición ciega y pasiva de los guiones coloniales y reclamar activamente el poder de escribir los suyos propios. La liberación debe partir de la premisa de que la libertad es un derecho de nacimiento y nunca ha sido un favor. Debe desafiar las etiquetas, reclamar la ley y reescribirla con la voz del pueblo que una vez silenció. A menos que esto se haga, las palabras del proverbio africano seguirán siendo dolorosamente ciertas: «Hasta que el león aprenda a escribir, toda historia glorificará al cazador». Mientras los oprimidos permanezcan sin voz ante la ley y la historia, la justicia persistirá como una simple máscara de la tiranía.