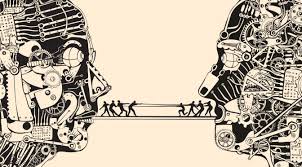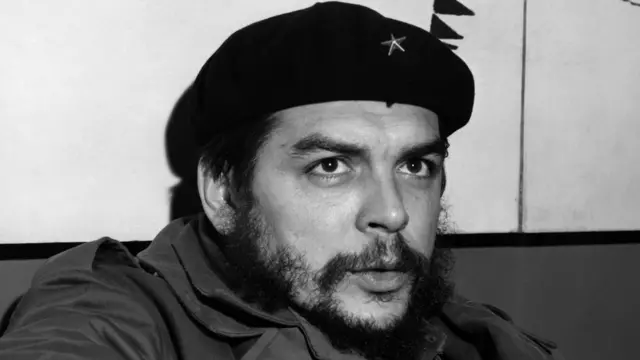Miguel Posani
Ante la proliferación de discursos superficiales tratados con excesiva solemnidad, escribir se convierte en un ejercicio necesario para clarificar el pensamiento en medio de la confusión generada por el dogmatismo y la mediocridad aupada por los egos.
El pensamiento crítico del siglo XX, encarnado por figuras como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Gramsci, Foucault, Fanon, Chomsky, Morín, Galeano, Silva y Said, solo por citar algunos, surgió de contextos históricos de extrema tensión: el auge y crisis del capitalismo industrial, el fascismo, el estalinismo, el colonialismo, las guerras mundiales y las innumerables guerras locales, la crisis de la izquierda, así como el mantenimiento de la visión imperialista hegemónica occidental sobre el planeta.
Sus características fundamentales han sido:
Radicalidad y cuestionamiento de los fundamentos de la realidad. No se limitaban a criticar síntomas superficiales. Cuestionaban los pilares mismos de la civilización occidental: la razón ilustrada (Horkheimer y Adorno en “Dialéctica de la Ilustración”), el capitalismo como totalidad (Marx), las estructuras profundas del poder y el saber (Foucault), la hegemonía cultural (Gramsci) y la crisis del pensamiento de izquierda (Morín, Bauman).
Anclaje material e histórico. Su crítica estaba firmemente arraigada en el análisis de condiciones materiales concretas: la lucha de clases, la explotación económica, la fábrica, el Estado. Incluso los análisis culturales de la Escuela de Frankfurt partían de la lógica de la mercancía y la industria cultural.
Dialéctica y complejidad. Evitaban las respuestas simples. Adorno defendía la «negación determinada» y se oponía a los sistemas filosóficos cerrados. Su pensamiento era intrincado, difícil, reflejando la complejidad de la nueva realidad que analizaban. Pongamos un ejemplo: un eslogan como «¡Abajo el patriarcado!» es, en el mejor de los casos, una negación abstracta. La negación determinada exige un análisis concreto: ¿Cómo se reproduce el patriarcado en las dinámicas familiares, laborales y psíquicas aquí y ahora? ¿Cuáles son sus contradicciones específicas?
Intención emancipadora. El fin último era la liberación humana de la opresión, ya fuera de clase, racial o psíquica. Fanon, por ejemplo, unió el psicoanálisis y la crítica anticolonial para analizar los traumas de la deshumanización.
Riesgo y compromiso. Muchos de estos pensadores escribieron desde el exilio, la persecución o bajo la amenaza directa de regímenes totalitarios. Su pensamiento era una práctica peligrosa, no una mera postura académica, como la de muchos ahora.
Pero además creo que hace bien a la salud intelectual recordar ciertas cosas
Chomsky, entre muchos otros aportes hizo una crítica feroz a la manipulación del pasado por parte del poder. Su análisis del conflicto palestino-israelí como una «sociedad colonial de asentamiento» no es solo una categoría histórica, sino un recordatorio de que el presente no puede entenderse sin las injusticias pasadas. Cuando el poder dice «olvida el pasado y sigamos adelante», lo que realmente está diciendo es «acepta el statu quo que me beneficia». Un pensamiento crítico que se vuelve moda suele ser ahistórico; se concentra en el término de moda («decolonial») pero desprende su análisis de la larga duración histórica que le da sentido y fuerza. Chomsky nos recuerda que un activismo y un pensamiento auténticos deben conectar el pasado con el futuro.
La obra de Morín es un antídoto directo contra el pensamiento dogmático y simplificador. Su «paradigma de la complejidad» insiste en que la realidad es un tejido de eventos interdependientes. Conceptos como la dialógica (aprender a pensar la coexistencia de nociones complementarias y antagónicas) y la auto-eco-organización (ningún fenómeno se explica fuera de su entorno) se oponen directamente al maniqueísmo y a los análisis aislados y descontextualizados. Un pensamiento crítico vivo, según Morín, debe incorporar la incertidumbre y estar en revisión permanente, lo que es incompatible con la rigidez de un dogma.
El filósofo checo Karel Kosik, en su obra fundamental “Dialéctica de lo concreto”, aporta una potente reflexión para distinguir la realidad auténtica de su apariencia fetichizada. Describe el «mundo de la pseudo-concreción» como el reino de la «praxis fetichizada» y unilateral, donde los fenómenos aparecen como objetos manipulables, incluso los sujetos. Muchos discursos de moda, aunque usen un lenguaje crítico, pueden operar dentro de esta pseudo-concreción, describiendo síntomas sin tocar las estructuras profundas. Kosik recupera la categoría marxiana de praxis (práctica transformadora). Un pensamiento crítico auténtico no puede ser un mero ejercicio de deconstrucción discursiva, como se ejerce en las aulas, o en las galerías, sino que debe estar intrínsecamente ligado a un proyecto de transformación material.
Desde la psicología social, Erich Fromm complementa este análisis explicando el miedo a la libertad del individuo moderno. Ante la ansiedad que produce la libertad y la incertidumbre, el ser humano tiende a refugiarse en sistemas de pensamiento que le ofrecen certezas incuestionables, mediante un mecanismo de «conformidad automática». Esto explica la psicología de la adhesión dogmática: no es solo una falla intelectual, sino también una respuesta emocional a la angustia existencial. El sujeto prefiere adherirse a un nuevo catecismo crítico que tolerar la incomodidad de la duda y la autonomía intelectual.
Y para que no se me acuse de “europeísta”, vamos a agregar dos figuras, a mi parecer muy importantes en el pensamiento crítico. Por una parte, Ludovico Silva, uno de los intelectuales venezolanos más importantes del siglo XX, que realizó una contribución fundamental con su concepto de la «plusvalía ideológica». Argumentaba que, así como el capitalismo extrae un excedente material del trabajador en la fábrica, el sistema también genera y se apropia de un excedente ideológico en la esfera cultural y mental. Este concepto permite analizar cómo la ideología dominante no es solo un conjunto de ideas falsas, sino una mercancía más que se produce, circula y consume, generando ganancias para el sistema al naturalizar la dominación y anular el pensamiento crítico. Su trabajo es una herramienta poderosa para entender los mecanismos sutiles mediante los cuales el capitalismo, más allá de la explotación económica, coloniza las subjetividades y convierte la propia crítica en un producto digerible, un proceso que resulta crucial para desentrañar la «ilusión crítica».
Y citemos a Eduardo Galeano, que es una piedra angular del pensamiento crítico latinoamericano, cuya obra, lejos de encasillarse en un género, constituye una crónica poética y visceral de la desposesión continental. En “Las Venas Abiertas de América Latina”, documentó de manera lúcida y accesible los cinco siglos de saqueo que han definido la historia de la región, un libro que se convirtió en un clásico de la crítica al colonialismo y el imperialismo. Su trilogía “Memoria del Fuego” reconstruye, a través de breves y poderosas viñetas, la historia del continente desde sus mitos fundacionales hasta el presente, rescatando las voces silenciadas y tejiendo una contra-narrativa épica frente a la historia oficial. Galeano fue un narrador de la memoria colectiva, cuyo trabajo esencialmente decolonial insufló alma y coraje a los fríos datos de la explotación, recordándonos que la primera liberación es preguntarse quién nos robó la voz y cómo recuperarla.
La emergencia del giro decolonial y su potencial crítico
El pensamiento decolonial, con figuras como Aníbal Quijano (la «colonialidad del poder»), Walter Mignolo, María Lugones y Silvia Rivera Cusicanqui, representa una evolución, si se quiere, crucial. Su gran aporte fue señalar que la colonialidad no terminó con la independencia política de las colonias, sino que persiste como una «matriz de poder» que estructura el conocimiento, la subjetividad, la racialización y la economía global.
No podemos dejar de nombrar también a Enrique Dussel, que no se limita a una crítica cultural, sino que realiza una deconstrucción filosófica del «mito de la modernidad», argumentando que este no es un fenómeno puramente europeo, sino un proceso que se constituye en su relación dialéctica con la alteridad de América, que fue sistemáticamente «encubierta» como el Otro negado. Para Dussel, la modernidad tiene un lado emancipador y otro oscuro y mitológico: se presenta como un proyecto de desarrollo para la humanidad, pero al mismo tiempo justifica una «praxis irracional de la violencia».
Inicialmente, este giro tenía un profundo potencial crítico:
Descentramiento del eurocentrismo, cuestionando la universalidad del conocimiento y la razón occidental, mostrándolas como productos de una historia particular de dominación.
Interseccionalidad radical, proponiendo entender el poder de manera no solo clasista, sino entrelazando raza, género, sexualidad y colonialidad como ejes co-constitutivos.
Epistemicidio, al denunciar la destrucción sistemática de saberes y formas de vida no occidentales, abogando por la «pluriversalidad».
La banalización: cuando la crítica se convierte en moda, dogma y cliché.
Es aquí donde se empastela todo. Una parte significativa del discurso decolonial (y de otras teorías críticas contemporáneas) ha sido cooptada por la lógica que pretendía criticar, transformándose en lo que el sociólogo Pascal Duret llamaría una «ilusión crítica». Sus conceptos se vacían de su potencia original, se esterilizan y se reconvierten a través de la moda académica y de mercado y la fetichización conceptual. Términos como «decolonial», «interseccionalidad», «privilegio blanco», «heteronormatividad» se convierten en mercancía académica, generándose hasta un eurocentrismo invertido. Su uso otorga capital simbólico y aires progresistas a quien los usa, pero sin un compromiso real con la praxis transformadora, generalmente queda encapsulado o enfriado en lo rebuscado, en talleres, diplomados y contenedores asépticos sin conexión extendida o impacto real.
Por otra parte, se da una tendencia a la cooptación capitalista. Las corporaciones y las instituciones de poder incorporan este lenguaje en sus campañas de marketing, departamentos de recursos humanos y políticas de responsabilidad social. La crítica es «digerida» por el sistema, como señalaba Marcuse, y convertida en un instrumento más de gestión y mercantilización de la diferencia.
Sumado a lo anterior se genera un catecismo en lugar de crítica. Se establece un nuevo canon de conceptos intocables y una lista de «pensadores permitidos». Cualquier cuestionamiento interno es tachado de «herejía» o de reproducir la opresión. En estas estructuras se enganchan los egos de algunos “intelectuales críticos”, que se vuelven monjes adorados por los feligreses de turno. Esto es la antítesis del espíritu dialéctico y autocrítico de la teoría crítica clásica.
Asimismo, se desarrolla una jerga impenetrable, un lenguaje esotérico y autoreferencial que funciona como señal de pertenencia a un grupo. Este hermetismo, lejos de ser un signo de profundidad (como podía ser la complejidad de Adorno), suele encubrir una falta de conexión con problemas materiales concretos. Se critica más a quien no usa el lenguaje correcto que a las estructuras de poder mismas.
Todo esto lleva a un reduccionismo maniqueo: la complejidad dialéctica se reemplaza por un dualismo simplista: «Occidente vs. el Resto», «blanco vs. racializado», «heteropatriarcal vs. queer» y otras dicotomías por el estilo. Se pierden las mediaciones, las contradicciones y la noción de que el poder es difuso y productivo (Foucault), no sólo represivo.
Es importante resaltar que en esta área de “prácticas rituales teóricas” la crítica se concentra casi exclusivamente en el lenguaje, los símbolos y las representaciones (la «superestructura» en términos marxistas), mientras se descuida el análisis de las estructuras económicas globales, la explotación laboral, la financiarización y el imperialismo digital en su forma actual. Se lucha por cambiar palabras, pero no se toca el sistema de propiedad o la deuda externa.
Esto también lleva a una práctica política que se reduce al “performance” individual de mirarse el ombligo. La «deconstrucción» se convierte en un fin en sí mismo, un ejercicio narcisista de autopurificación, en lugar de un medio para la organización colectiva y la transformación estructural. Como ironizaba el escritor lituano Tomas Venclova, «el confort espiritual se convierte en la recompensa por tener las opiniones correctas». Todo termina muchas veces en un “performance” en una plaza con gente haciendo coreografía feminista y cantando en piaroa para darle un aire decolonial.
Conclusión: Recuperar la capacidad de un espíritu crítico más allá de los malabarismos del ego.
El pensamiento crítico actual, en su tendencia más de moda, corre el riesgo de traicionar su propia herencia. Al volverse dogmático, autoreferencial y desconectado de la praxis material, se convierte en lo que Adorno llamaría «crítica inmanente»: una crítica que, al no poder trascender el sistema que analiza, termina siendo funcional a él.
La verdadera herencia de los pensadores del siglo XX no es un conjunto de consignas o conceptos sagrados, sino un método: la duda radical, la autocrítica permanente, la honestidad y humildad, el arraigo en las condiciones históricas y materiales, y la inextricable unión entre teoría y práctica (praxis teórica).
Es más, el rol del intelectual, como el del artista y el del científico social, hoy aparecen no solamente desdibujados si no agotados. Se han cosificado, están en crisis, sirven de relleno y de sostén de los egos que se auto elogian en circuitos recursivos que son solamente burbujas. Se mantienen como categorías de supervivencia en una época de transición. Parece que la alternativa es trascender esas categorías cosificadas en una realidad que, además de ser líquida (Bauman), está en constante transformación e imbricación, sobre todo hoy, cuando vivimos una revolución digital antes no vista y que se presenta por primera vez en la historia humana.
En esta mezcla de incertidumbre, peligro, horror aséptico y en el libre florecimiento de psicopatías y de fundamentalismos de todo tipo, pareciera necesario recuperar el pensamiento crítico, pero esto significa trascender las figuras que se han vuelto retóricas, para generar algo nuevo que no ha llegado: ¿un sujeto crítico sin ataduras a esquemas egoicos en busca de reconocimiento público?
Pero más allá de estas consideraciones críticas, hay que hacer algo en la práctica cotidiana y aquí algunas sugerencias:
· Desdogmatizar. Usar los conceptos decoloniales e interseccionales como herramientas de análisis, no como artículos de fe o clichés que señalan quién está en lo correcto y quién no.
· Volver a conectar el análisis del discurso con la economía política global, la lucha de clases y la geopolítica.
· Abrirse a la complejidad. Rechazar el maniqueísmo y abrazar las contradicciones, entendiendo que el poder y la resistencia son campos de lucha complejos y porosos.
· Priorizar la praxis sobre el performance. Subordinar la pureza lingüística individual a la eficacia de la organización colectiva y la acción transformadora, si es posible eso todavía.
Pero aquí siento que falta aún algo, ir más en profundidad en la experiencia individual, para tratar de trascender las verdades que se convierten en banalidades a fuerza de ser repetidas por los egos instruidos desde sus torres de Babel.
Entonces, desde la realidad de la experiencia, aconsejo romper, si se quiere simbólicamente (para el que no se atreva en lo concreto), con la academia, que se ha convertido en mausoleo, en una floristería de egos a veces ilustrados, pero siempre repetidores de un orden castrante.
Comienza a preguntarte hasta que te duela el pensamiento. Esto significa ir más allá del “tabú del incesto simbólico” (Montefoschi) como intento de salir de las gríngolas de lo aceptado y crear algo nuevo que tenga sentido.
Piensa a largo plazo, en procesos largos de muchos años; “la inmediatez de lo inmediato” hace que te pierdas en pendejadas y en la floristería del lenguaje.
Aliméntate con ideas peligrosas, lee lo incómodo, lo que censuran, lo que contradice lo que crees, colecciona otras perspectivas buscando la metacognición. La fricción es crecimiento, lo cómodo es confort intelectual.
Experimenta en tu vida lo que afirmas y date cuenta de tus contradicciones
Reemplaza las opiniones por sistemas; las opiniones son como las modas, los sistemas de pensamiento sobreviven hasta a las guerras y a la decadencia civilizatoria.
Ama la incomodidad, elige contextos en donde tu pensamiento se sienta desnudo y forzado a evolucionar. La mayoría acumula conocimiento e información y luego lo repite; tú, crea, genera praxis teórica.
Y está en guardia permanente frente a tu ego, que te hace buscar alabanzas, reconocimientos, reafirmaciones y decir muchas pendejadas, esa es tu verdadera enfermedad.
En definitiva, se trata de honrar el legado de Fanon, Marx, Foucault y Adorno, solo por nombrar algunos, no repitiendo sus palabras como un mantra, sino practicando su actitud intransigente y radical de cuestionamiento, incluso (y especialmente) contra las propias certezas y cómodas posiciones adquiridas dentro del «establishment» de la crítica. Nadie puede decir que ejerce el pensamiento crítico si no critica su propio pensamiento, y generalmente esto no lo hacen muchos de sus portadores.
El verdadero espíritu crítico, heredero de esta tradición, no es el que repite consignas, sino el que es capaz de cuestionar lo establecido, incluidas sus propias certezas, pensar en contextos y procesos y no en eslóganes, y mantener una conexión vital con la praxis que trata de ser emancipadora.
Discúlpame lector@ si me extendí mucho.
“Entre pensar sólo y beber contigo, prefiero beber”. Charles Bukowski.