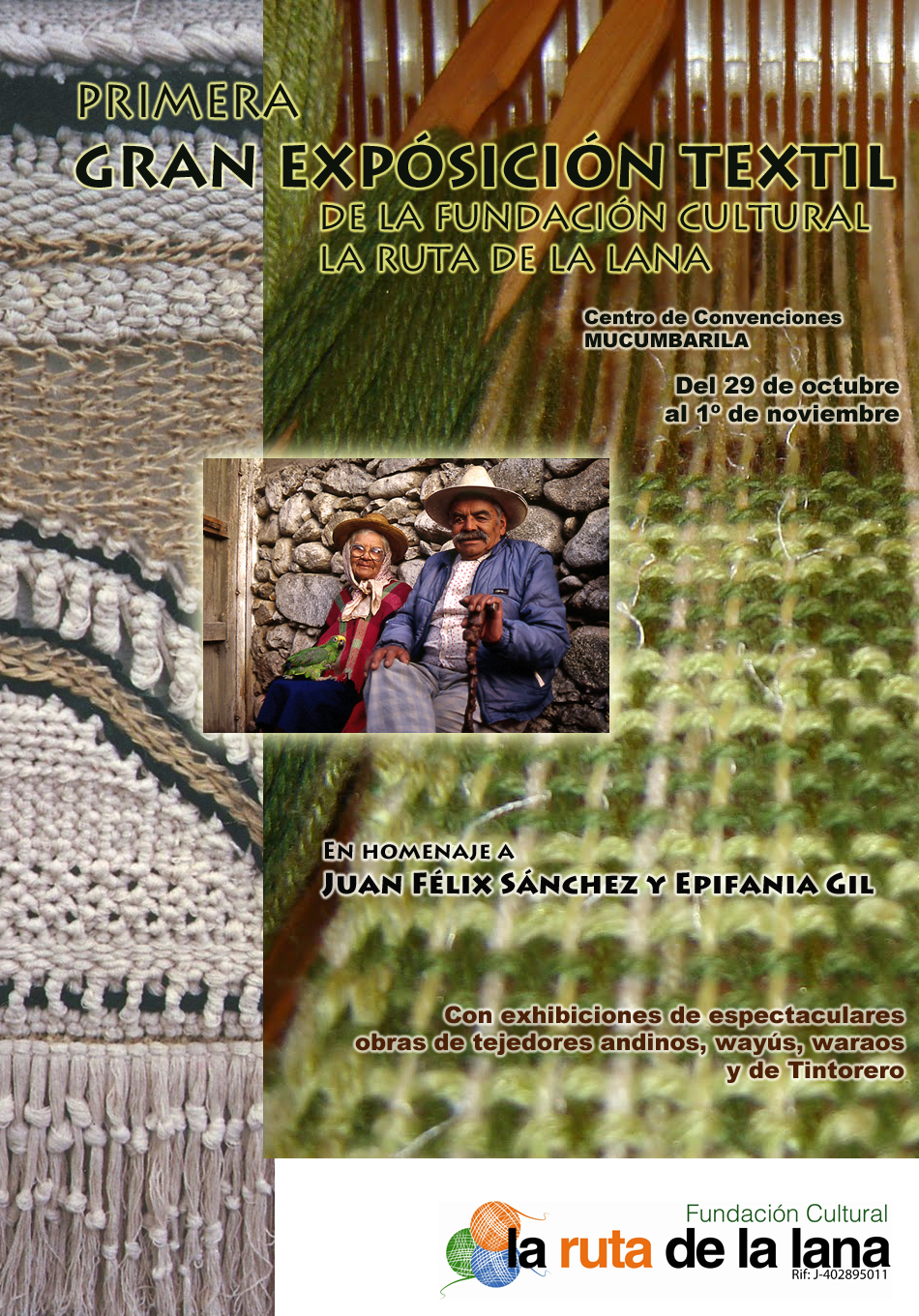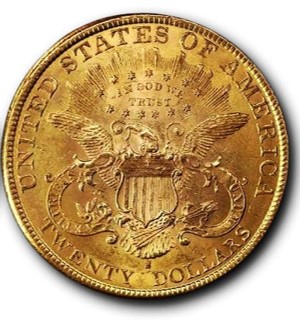(EN LA GRÁFICA, VEMOS A LOS HERMANOS ALONSO Y FERNANDO DURAN, AFAMADOS CARPINTEROS DE CANAGUÁ, QUIENES EMPRENDIERON LA DESCOMUNAL TAREA DE CONSTRUIR DECENAS DE TELARES DE MESA Y DE PEDAL, PARA LA FUNDACIÓN RUTALA…)
José Sant Roz
Al principio nos vinimos a topar con que no había quien hiciera un telar, ni siquiera los más pequeños de dos marcos. Casi podía decirse que había muerto esta tradición artesanal (salvo algunas excepciones en los páramos merideños), la cual estuvo tan arraigada en nuestro medio desde los tiempos de la colonia, y que luego se reafirmó con la presencia en nuestro lar de tejedores ecuatorianos. De hecho, los venezolanos fuimos desplazados en este arte, casi completamente por estos hermanos migrantes desde la década de los ochenta. Se llegaron a conocer muchos sistemas para tejer, pero el más conocido era el telar de pedal. Construir un telar no era trabajo que se le pudiese encargar a cualquier carpintero por más bueno que fuese. Para hacerlo había que tener arte y maña supremas, precisión en la colocación de sus partes, y por supuesto un conocimiento del propio arte de tejer. El gran artista popular Juan Félix Sánchez había podido hacer los suyos para tejer sus ruanas y cobijas que acabaron vendiéndose en tiendas de Nueva York, y fueron telares muy propios de su invención, tal vez únicos en el mundo, de tres marcos. Él dejó una escuela en Mucuchíes que poco a poco fue desapareciendo con su muerte en 1997, e igualmente con la partida de su esposa Epifanía Gil, dos años después.

(EN ESTA GRÁFICA SE APRECIA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD «MARISELA PEÑA», EN LOS GUAIMAROS, INSTRUYÉNDOSE BAJO LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN RUTALANA..)
En aquel proyecto de crear la Fundación Rutalana, para llevar telares a las comunidades, y enseñar a urdir y tejer, era necesario casi partir de la nada, había que inventar, había que buscar, había que errar mucho para así ir saliendo a flote. Se presentaba como una tarea inmensa, compleja y casi imposible de lograr, para así proceder a rescatar aquella grandiosa tradición que estaba casi extinguida en nuestros andes.
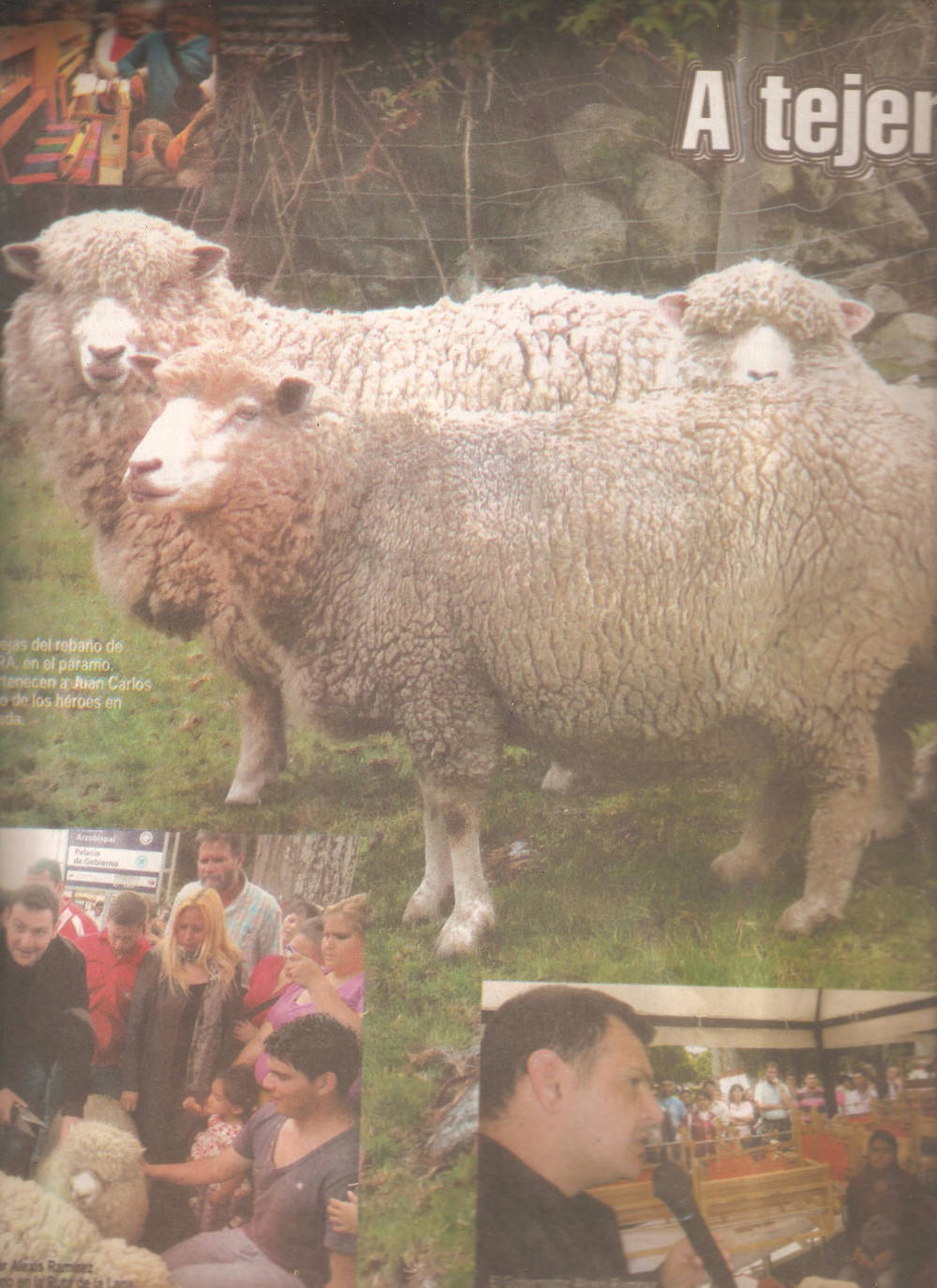
(ESTA GRÁFICA CORRESPONDE A LA GRAN EXPOSICIÓN ARTESANAL DE LA FUNDACIÓN RUTALANA EN LA PLAZA BOLÍVAR DE MÉRIDA, EN LA CUAL SE HIZO UNA GRAN EXPOSICIÓN CON PRESENCIA DE OVEJAS TRAÍDAS DEL PÁRAMO. EN LA GRÁFICA VEMOS AL GOBERNADOR DE MÉRIDA, ALEXIS RAMÍREZ…)
Fue cuando comenzamos a indagar, ya que no se encontraban telares, sí algunos en manos de cooperativas con muy poca producción para ese momento (La Chamarra, las mujeres tejedoras de Gavidia), otros en manos de tejedores que sí mantenían el oficio, incluso procesando su propia lana como el caso de las insignes tejedoras, Dora Sánchez (QEPD), Margarita y Chepita (QEPD), Rigoberto Rivera, Stefanía Pöchlinger. También se conocía la experiencia de la cooperativa “Seis Pasos con tus manos”, donde se conseguía lana totalmente procesada gracias a máquinas artesanales hechas por el reconocido tecnólogo Sebastián Díaz. Igualmente, tejedores como el Chino Camargo y Carmelo Alizo, entre otros, quienes figuraban como tejedores de trayectoria en Mérida. En esos días, casualmente, visitando un invernadero de cultivo de fresas, conocimos a un productor que tenía un gran telar horizontal y una descomunal reserva de lana de oveja en vellones, ya lavada. Este señor, de nombre Teddy, nos ofreció su telar y lanas en venta pues ya no podía tejer por una lesión en la columna producto de años dedicado al oficio del tejido. Fue también su condición, la de este señor Teddy, de llegar a concretarse la compra de su telar, la dar un taller y que fuera contratado por la Fundación que pensábamos crear, pues alegaba que si no se realizaban los tejidos con sumo cuidado en cada acabado, la fundación acabaría siendo un fracaso.

Y así fuimos, dando con más lugares que conservaban telares arrumados en algún closet o trastero, en algunos casos encontrándolos totalmente inservibles, desarticulados o podridos… y en estos andares hubimos de ir a donde nos informasen de alguien que aún tuviese alguno; por mención de la tejedora Stefanía Pöchlinger, acudimos a donde la tejedora Silvia Lowenstain (QEPD) quien vivía en la Pedregosa Norte; ella ciertamente tenía un extraordinario telar vertical que no era de nuestro interés, pero nos aconsejó que contactáramos con algunas embajadas en Europa, pues era común que en muchos países regalaban grandes telares que ya no usaban, quizás fuese una opción factible. Decidimos posteriormente, trasladarnos a San Rafael de Mucuchíes, en el páramo, para ver si algunos de aquellos curiosos artesanos de la zona sabían o conservaban algún telar de los famosos que inventó Juan Félix Sánchez, los de tres lisos, un tipo de telar grande, de pedal, complejos, para con ellos montar una escuela y así enseñar el oficio. Había que empezar con algo. Mi esposa María Eugenia y yo, le habíamos planteado la idea al gobernador Alexis Ramírez, de lanzarnos a crear una Fundación para enseñar a tejer en las comunidades, visto que ya recorríamos los Pueblos del Sur, y sería un valor añadido a esta ruta turística si se integraban los tejidos que se ofrecerían desde varia aldeas y comunidades, un proyecto pequeño que no sabíamos que de pronto se convertiría en algo descomunal con casi setenta telares en muchas regiones del Estado. Alexis Ramírez acogió la idea con mucho interés y le dio todo su decidido apoyo, pero cuando la idea apenas comenzaba a verse en el papel, en las ilusiones y como mero proyecto, lo cierto era que no teníamos nada, era pura quimera, las ganas inmensas de lograrlo. Con lo único con que contábamos era con un telar de dos marcos, de mesa, es decir, pequeño, con el que mi esposa tejía y que le había comprado al hijo de la artesana tejedora Stefanía Pöchlinger, a partir de un curso sobre tejidos, que había ella tomado de esta alemana en la Casa Bosset, de Mérida. Roberto, el hijo de Stefanía, un gran artesano, había construido varios telares sencillos a partir de manuales y libros, pero apenas los construía éstos eran adquiridos por las personas que asistían a los talleres que dictaba Stefanía en el pueblo de Tabay. Pero para el momento de aquella batalla nuestra inicial, Roberto ya no se dedicaba a la construcción de tales telares, pues su mayor ocupación se había volcado hacia el rescate de animalitos de la calle en estado de abandono. Pero el telar, propiedad de María Eugenia, sirvió de prototipo, se inició entonces la búsqueda de algún carpintero que pudiera copiar el modelo, lo que no sabíamos era que no podía ser cualquier carpintero.

(AQUÍ VEMOS A UN INSTRUCTOR DE LA FUNDACIÓN RUTALANA DANDO UN CURSO DE CÓMO MONTAR LOS TELARES EN LOS PUEBLOS DEL SUR)
Con un carpintero que tenía su taller por la Avenida Los Próceres, cerca del Yuan Lin, tratamos nosotros mismos de hacer el primer telar, copiado del de mi esposa pedazo a pedazo como quien arma un rompecabezas; el carpintero cortó todas las tablas de la estructura a la medida, empezando con unos tres telares, y a él sólo le quedaría en armarlos, quedando pendiente cómo hacer el batán o peine. Al final, después de muchos intentos, ya encontrándonos nosotros en una retirada aldea en los Pueblos del Sur, entendimos, después de muchos intentos, que ya ensamblado el fulano Frankenstein, para nada funcionaba. Fueron meses de pérdida tiempo y de dinero, pero con la ilusión y la terquedad cada vez más encendida.

(APRENDIENDO A TEJER EN PUEBLOS DEL SUR DE MÉRIDA)
La adversidad a veces resulta un extraordinario acicate para persistir en una ilusión, en la realización de una obra, de un proyecto. Cada vez caíamos mejor en cuenta de lo inmensamente complicado que iba a ser primero, crear la Fundación, para luego ir montando nuestras escuelas de formación de artesanos por los pueblos. Qué tarea más difícil, vinimos a descubrir era, por ejemplo, hacer el peine, el cual se montaba con paletas de helados, que debía construirse colocando una al lado de la otra con un espacio uniforme y preciso por el cual debían pasar los hilos; otro gran inconveniente se presentaba con la armazón de las agujas y la construcción de los urdidores.
Ya para 2013, cuando comenzamos con este proyecto, vino ocurrió la terrible muerte del Comandante Chávez, un golpe demoledor, por cuanto se preveía una arremetida violenta de la oposición que llevaba trece años de insistentes planes homicidas, golpistas y terroristas. A partir de entonces se iniciaba una guerra atroz contra el país con la fulana guerra económica y las guarimbas, siendo del Occidente, Mérida una de las zonas más agredidas y afectada por estos actos terroristas. Es decir, comenzábamos con este proyecto en una época muy adversa para la revolución bolivariana, siendo difícil conseguir vehículos para desplazarse, hallándose en peligro toda esta zona de los Andes por los paramilitares que llegaban de Colombia, cundiendo por doquier aquellas trancas (mal llamadas “barricadas”) activadas en cualquier lugar, perturbando el tránsito, el comercio, la actividad diaria de los pueblos, amenazando a peatones, estudiantes y trabajadores, a todo aquel que se desplazase en algún vehículo, sobre todo a los funcionarios del Estado. Los comercios escondían los productos y ya comenzaba a hacerse difícil conseguir hilo pabilo. Teníamos que asesorarnos con los más experimentados artesanos como los de Tintorero en Estado Lara, que llevaban décadas en este oficio y hasta allá viajamos, para que nos enseñaran dónde comprar hilo pabilo, y si era posible buscar a alguien que nos pudiera construir, aunque fuesen tres o cuatro telares. El viaje fue muy instructivo, pero los telares que ellos tenían eran de pedal, de grandes dimensiones, de enormes peines metálicos de tres metros, no de mesa, no de ochenta centímetros, como los que nosotros necesitábamos.

(CURSOS EN LOS PUEBLOS DEL PÁRAMO)
A estas alturas, con lo único con que contábamos era con la pericia y el arte de mi esposa para trabajar con telares de mesa de dos marcos, y un extraordinario y obsesivo deseo de enseñar y hacerlo posible en las comunidades, por los cuatro costados del Estado Mérida…
Resulta casi una ley, que cuando uno comienza un gran proyecto, además de los enemigos naturales, llamémosles así, siempre en el vientre del mismo se engendra o se cuela algún que otro monstruo, un infiltrado, un terrible saboteador que al principio cuesta llegar a detectar, a conocer, cuyo fin es sabotear y destruir y, esto forma parte de la obra misma así emprendida… falta en este relato, mucho todavía qué testimoniar, … escribir esto es también otra obra…