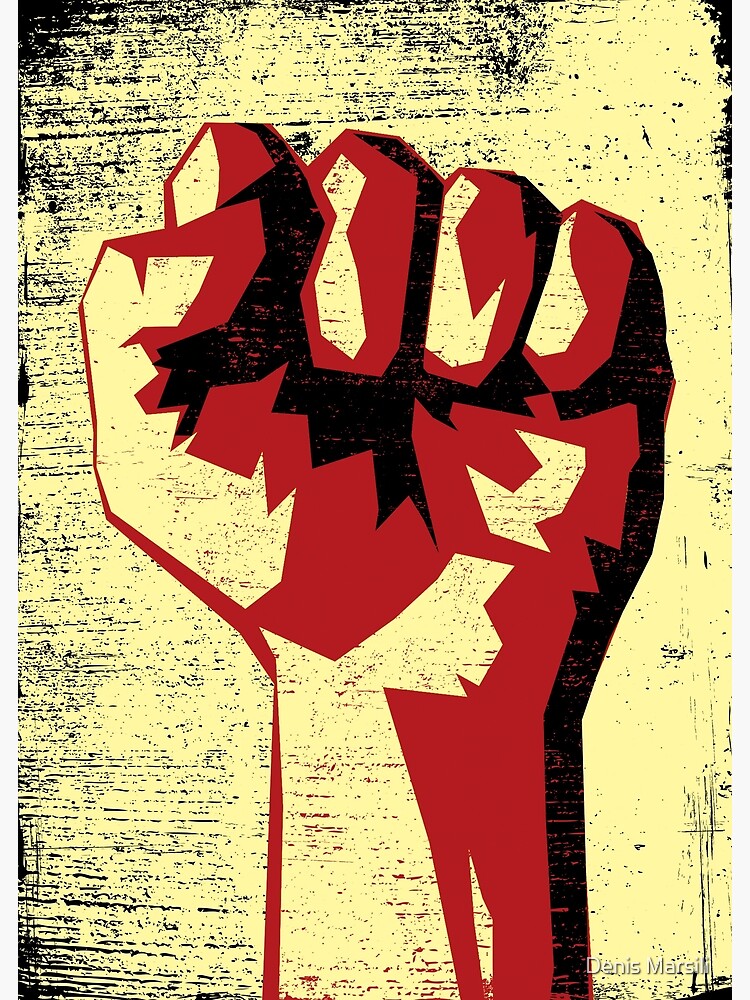Eduardo Orta Hernández
Venezuela se inscribe dentro del capitalismo mundial en condiciones de dependencia y subdesarrollo. Cualquier análisis de la política del Estado, necesariamente hay que buscarle las conexiones internacionales, para evidenciar el creciente y sostenido proceso de neocolonización impulsado desde las instituciones gubernamentales en armónica relación con la burguesía. En consecuencia aquellos proyectos de aparente propósitos emancipadores (industrialización) fueron mediatizados por la política de «PUERTAS ABIERTAS» a las inversiones extranjeras.
La puesta en práctica de esa política permitió al capital extranjero el control y dominio de los nuevos sectores productivos industriales. La inversión extranjera intensificó el proceso de desnacionalización y descapitalización y es en la industria manufacturera dónde se refleja con acentuada evidencia. «Falsa industrialización que representa un costo económico y social sumamente elevado y ha interferido el desarrollo de un verdadero proceso de industrialización, de acuerdo con las necesidades reales del país y no en función de los intereses de los monopolios norteamericanos» (Federico Brito Figueroa).
En Venezuela se intensifica el proceso de industrialización a partir de 1958, con el propósito de producir internamente lo que se importaba del extranjero, lo que se denominó «SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES».
La industrialización fue fuertemente intervenida por el capital extranjero, controlando y dominando los nuevos sectores productivos que comenzaban a desarrollarse en el país, así se evidencia en los informes del Banco Central de Venezuela, al reflejar que la inversión extranjera en la industria manufacturera entre 1957-1974 era de 677 millones de bolívares para el primer año indicado, ascendiendo a 39.563,3 millones de bolívares para el último de los años referidos.
Se evidencia que al paso del tiempo se intensificó la inversión foránea, significando una mayor dependencia y en una desproporcionada descapitalización, es decir, una capitalización externa producto de las ganancias obtenidas por las inversiones extranjeras en el país, así se refleja en las industrias tomada como ilustración, conforme a lo expresado por Bravo Evelin y Napoleón Franceschi en su texto «problemas de la historia contemporánea» al señalar que «las remesas a los Estados Unidos por pago de patente del capital invertido en la industria alimenticia alcanzó al 67 por ciento y en aceite grasa y vegetales en un 69 por ciento, en tanto que en las industrias químicas fue de 35 por ciento y en la de cauchos y derivados del 28 por ciento»
El altísimo porcentaje por pago de patente conlleva a que el promedio de recuperación del capital invertido, en esas industrias oscilan entre dos y tres años de manera general ¡¡Que crímen!!. Existen otros casos como el de «diablitos venezolanos», con el 99,85 de capital norteamericano, remite a los Estados Unidos el 55 por ciento del capital invertido, recuperado en menos de 24 meses y la «Interchemical de Venezuela» recuperó el capital invertido en cinco meses, por concepto de pago de patente a la casa matriz, entre otras empresas.
País conquistado de nuevo, por el gran capital extranjero, conforme a lo expresado por John Foster Dulles (ex-secretario de USA), quien afirmó: «Hay dos maneras de conquistar un país extranjero. Una de ellas consiste en imponerse a su pueblo por la fuerza de las armas; la otra, quedarse con el control de su economía a través de las finanzas».
Las altas tasas de ganancias que Venezuela garantiza a los inversionistas extranjeros, en la Cuarta República explica el por qué nuestro país «concentró el 25 por ciento del total de las inversiones extranjeras en América Latina» (Brito Figueroa).
El proceso de industrialización se le cuestiona por los siguientes aspectos, entre otros:
Uno: porque la inversión extranjera controló uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.
Dos: por las altas tasas de ganancias y la consiguiente fuga de capital que impide la acumulación interna.
Tres: por la monopolización de la economía a través de la instalación de grandes complejos industriales.
Cuatro: por ser factorías altamente contaminantes del ambiente, de los suelos, de los ríos, fuentes de agua subterránea y de las ciudades.
Cinco: por localizarse las industrias sobre suelos de alta vocación agrícola.
Mención aparte el numeral cinco, hay que detenerse para reseñar que nuestro espacio agrícola nacional constituye el 29 por ciento del territorio venezolano, ubicándose las mejores tierras en la depresión del Lago de Valencia, en los Valles del Tuy, entre otros reducidos espacios.
Es sobre las mejores tierras de vocación agrícola que se localiza el 70 por ciento de las empresas industriales, degradando la capa vegetal y condenando al país a lazos de dependencia extranjera en lo referido al suministro de alimentos.
Uno de los objetivos centrales de la política de «sustitución de importaciones» era producir internamente lo que tradicionalmente se importaba, objetivo que no se alcanzó, así lo demuestra el incremento astronómico de las importaciones, conforme a las estadísticas del Banco Central de Venezuela, para 1960 el valor de las importaciones fueron de 3.554 millones de bolívares y para 1978 sumó la cifra de 45.000 millones de Bolívares. Es evidente el rotundo fracaso de la política de sustitución de importaciones y ello es así, por ser la lógica del capital, su razón de ser no es otra que la acumulación y no la soberanía nacional ni la ruptura de los vínculos de la dependencia y el subdesarrollo. Así como el diseño de una política orientada a favorecer a la burguesía importadora, como el caso del grupo Volver que acumularon entre 1969 y 1977 (8 años) la cantidad de ocho mil novecientos noventa millones de bolívares (8.990 millones de bs) conforme a lo afirmado por Domingo Alberto Rangel.
Las crecientes importaciones también la explican como consecuencia de la incapacidad del aparato productivo para abastecer las exigencias del mercado nacional, así se ve expresado en las crecientes importaciones de consumo de alimentos. En 1971 importamos el 46 por ciento del total y para 1980 (nueve años después) la cifra subió al 80 por ciento, significa que de cada 100 kilos de alimentos que consumimos 80 kilos provenían del extranjero.
Esas cuantiosas importaciones no solo evidencia la incapacidad productiva industrial, sino que su verdadero significado de la «industrialización en los países subdesarrollado resultan….de decisiones coordinadas y planificadas a nivel de un determinado número de aparatos estatales, tomadas por grandes firmas y organizaciones internacionales con objetivos financieros, pero también políticos a largo plazo…no se trata pues de una victoria contra el imperialismo sino de una nueva estrategia de este». (conforme la afirmación de Yves Lacoste).
Dejando de ser Venezuela independiente y soberano en la medida en que sus riquezas son explotadas por empresas transnacionales, bien lo expresó Salvador de la Plaza cuando afirmó que «un país será más independiente, por lo tanto, más soberano cuando sus riquezas son explotadas por sus nacionales»
El objetivo fundamental de los inversionistas del capital es maximizar sus ganancias, sobre la explotación obrera, quienes en ese proceso de «sustitución de importaciones» percibían un salario de hambre que no se correspondía por el trabajo realizado, ni a las condiciones de supervivencia al no cubrir las necesidades alimenticia, ni de viviendas, ni de educación, ni de salud.
A manera de conclusiones expresamos que la inversión extranjera en la industria, la capitalización (acumulación) externa de las ganancias producidas por los inversionistas foráneo, la intensificación de la explotación obrera, la incapacidad de producir internamente, las crecientes importaciones, la localización de complejos industriales sobre suelos de vocación agrícola, la política de «puertas abiertas» a inversiones imperialistas configuran los elementos más relevantes del proceso de neocolonización que profundiza la dependencia económica y vulnera la soberanía e independencia nacional.
Polvorín. Explosión insumisa de ideas. Un combate por la vida.