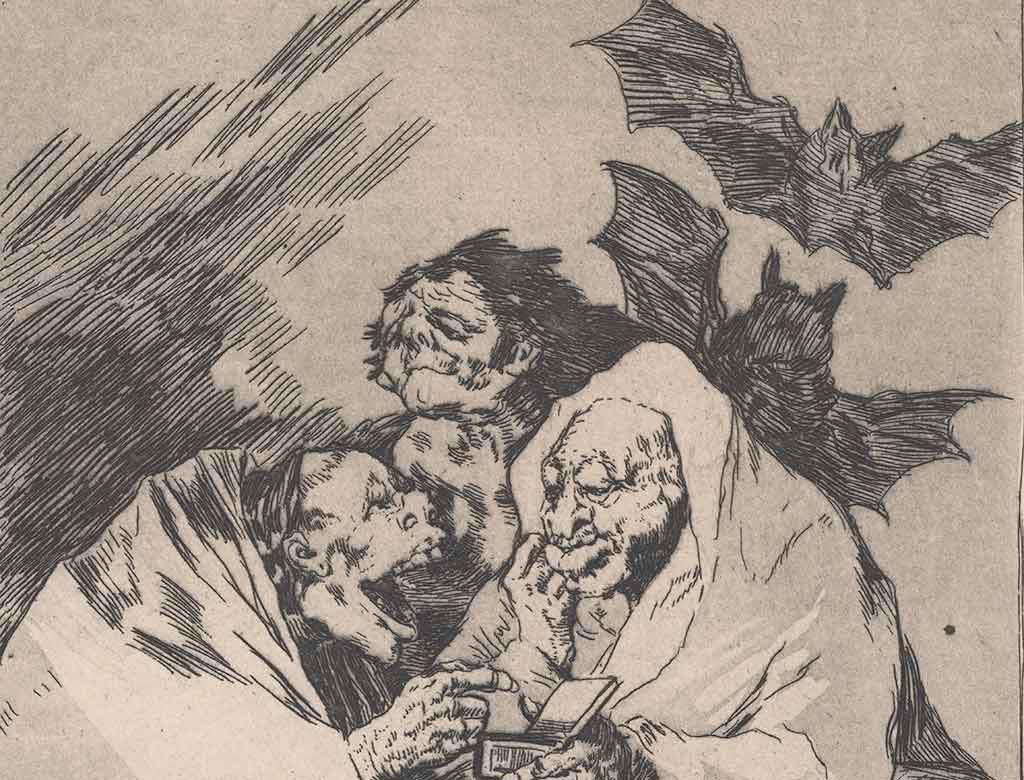José Juan Requena
Son muchas las veces que EE.UU. ha intervenido militar, política o diplomáticamente en América Latina y el Caribe para alcanzar sus oscuros objetivos.
Desde guerras, invasiones militares para deponer gobiernos incómodos, ocupación, financiamiento de opositores, operaciones de falsa bandera, respaldo a dictaduras, difusión de mentiras, manipulación de organismos multilaterales para revestir de legalidad acciones ilícitas etc.
Un inicio en la década de 1840 nos permite identificar dos momentos de la consolidación de EE.UU. como potencia: el expansionismo y el control de sus dominios. El supuesto carácter único de la nación estadounidense, que la distingue del resto de los países, una idea que se asienta en varias de creencias: económicas, militares, raciales y religiosas cuyos despuntes se pueden rastrear incluso antes de su independencia.
Los territorios de América Latina y el Caribe son el blanco para el expansionismo y la dominación incesante de Washington en la región, que ha reclamado en no pocas ocasiones como parte de su denominado su ‘patio trasero’.
«El expansionismo es un rasgo permanente y dominante de la sociedad estadounidense; ya sea, apropiándose de territorios vecinos; ya en su ulterior forma imperial marítima, apoderándose de islas o archipiélagos, cercanos o distantes, situados en los océanos que desde la segunda mitad del siglo XIX marcan el límite geográfico de sus costas, atlántica y pacífica; como ocurriera en fechas recientes, sin necesidad de apropiarse de nuevos territorios o países, solo sometiéndolos de forma sutil pero a menudo también brutal y violenta, imponiendo su dominio económico, político, cultural y militar sobre países soberanos», señala el historiador venezolano Vladimir Acosta en su libro ‘El monstruo y sus entrañas. Un estudio crítico de la sociedad estadounidense’.
El académico de la Universidad Central de Venezuela destaca que esta tendencia se incrementó desde mediados del siglo XX a través de mecanismos tales como «‘ayudas económicas’, presiones, golpes de Estado, invasiones y guerras asesinas que ellos disfrazan de humanitarias», para imponer «su dominación mundial imperialista.
La consolidación estadounidense como potencia vino aparejada, en primera instancia, de la expansión hacia el oeste y el sur. Tras una guerra derivada de una aparente disputa fronteriza entre 1846 y 1848, México, su vecino, perdió más de la mitad de su territorio. La herida, sigue extendida como una mancha en las complejas relaciones bilaterales entre los dos países.
Entonces, la doctrina del ‘destino manifiesto’ asestó su primer golpe y durante el resto de ese siglo se extendería a Nicaragua, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Aunque los alegatos para justificar guerras e incursiones militares abiertas o soterradas el objetivo era terminar de expulsar al debilitado imperio español del continente americano e impedir que otras potencias europeas llenaran el vacío dejado por España, forzada a abandonar sus mermadas posesiones coloniales ante la imposibilidad de vencer a Washington en el campo militares.
El siglo XX inicia y con él vinieron las llamadas ‘guerras bananeras’, con Theodore Roosevelt como brújula. Esa directriz de política exterior habilitaba a EE.UU. para «ejercer el poder policial internacional en casos flagrantes de irregularidades o impotencia».
Entre otros puntos de la región, en la época se contaron intervenciones estadounidenses directas en la separación de Panamá de Colombia (1903), la ocupación de Nicaragua (1912-1933), la ocupación de Haití (1915-1934) y la ocupación de República Dominicana (1916-1924).
En el primer caso, el objetivo era asegurarse el control del canal transoceánico, apenas un proyecto en papel, pero destinado a convertirse en un punto clave para el comercio. A estos efectos, una vez en marcha una rebelión secesionista en el istmo, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt envió al puerto de Colón el acorazado USS Nashville para «proteger las vidas estadounidenses en Panamá», lo que disuadió a una Colombia disminuida por las guerras.
Washington se aprestó a reconocer el recién formado país y suscribió con Panamá el polémico tratado Hay-Bunau-Varilla, que contemplaba la cesión «a perpetuidad» de una franja de 10 millas de ancho a lo largo de la vía transoceánica.
El dominio colonial estadounidense sobre el istmo se extendió hasta 1999, cuando entraron en vigor los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977 por el líder panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter.
En los casos de Nicaragua, Haití y República Dominicana, hubo diferencias en las alegaciones que se esgrimieron para justificar la ocupación militar directa, pero tuvieron como común la supuesta defensa de vidas e intereses extranjeros, así como el cobro de deudas en escenarios de inestabilidad política.
Así, por ejemplo, tras ocupar el territorio haitiano, EE.UU. trató a ese país «como una caja registradora», al sustraer 500.000 dólares del Banco Nacional de Haití pocos días después de la invasión y depositar luego esas riquezas en una bóveda de Wall Street, como se recoge en un reportaje de The New York Times sobre el precio que hubo de pagar la nación caribeña por haber sido la primera en independizarse de su metrópoli. Lo mismo hicieron en Afganistán, Irak y libia, la saquearon y se llevaron su oro, joyas y tesoros arqueológicos.
En Nicaragua, la ocupación vino aparejada con la protección a la United Fruit Company, la poderosa bananera que en aquellos tiempos ejercía su poder sobre Centroamérica. No obstante, allí encontraron resistencia. Augusto César Sandino lideró un ejército de campesinos que puso en jaque a la poderosa tropa de ocupación. Washington se vengó asesinando a Sandino e instalando una oprobiosa dictadura dinástica que finaliza en 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional consiguió conquistar Managua y expulsar a Anastasio Somoza Debayle, ‘Tachito’, el último de la estirpe instalada más de cuatro décadas atrás.
Tras la II Guerra Mundial y el advenimiento de la Guerra Fría, el control hemisférico se hizo todavía más importante para Washington. El propósito era claro: el comunismo no podía tener cabida en su área de influencia. En 1954, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) levantó una operación de falsa bandera para deponer al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, quien lideraba un proyecto nacionalista y popular cuya bandera clave era la reforma agraria. Esa medida atenta directamente contra los intereses de la todopoderosa United Fruit Company.
Así, Árbenz, admirador del ‘New Deal’ del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y de ningún modo comunista, fue tildado de tal y marcado como objetivo por la Casa Blanca, que puso en marcha la operación washtub, consistente en la siembra de armas soviéticas en suelo guatemalteco en cooperación con la dictadura somocista de Nicaragua.
Aunque el ‘fake news’ fue desestimado, marchaba en paralelo con la ‘Operación PBSUCCESS’, de mucho mayor calado y cuya línea gruesa consistía en justificar el derrocamiento del dignatario por la vía de la supuesta comprobación de sus nexos con la Unión Soviética y el comunismo internacional.
Tuvieron éxito. En junio de 1954, Árbenz renunció en favor de un Gobierno militar respaldado por EE.UU., que trajo consigo décadas de inestabilidad política y una cruenta guerra civil que se extendió por 36 años, concluyendo en 1996 tras unos 200.000 muertos y desaparecidos, el genocidio de pueblos originarios y millones de desplazados.
El año 1959 marcaría un punto de inflexión en la política de EE.UU. con el triunfo de la Revolución cubana. La hegemonía estadounidense se resquebrajó irremisiblemente y Cuba se convirtió en una suerte de cáncer que debía ser extirpado cuanto antes, sin importar el método.
Las iniciativas incluyeron muchos intentos de magnicidiocontra el líder Fidel Castro, un plan de matar a ciudadanos estadounidenses, el envenenar de sacos de azúcar y de puros Cohiba que Fidel Fumaba, un intento fallido de invasión, el financiamiento de opositores, la propaganda negativa del Gobierno de la isla y un feroz bloqueo económico que, a la fecha, sigue en pie.
El proyecto socialista cubano también devino en excusa para injerencias diversa, bien fuese por medio de operaciones disfrazadas de ayuda humanitaria a través de la extinta Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), de la fragua de golpes de Estado para deponer a gobiernos adversos, como ocurrió en el Chile de Salvador Allende.